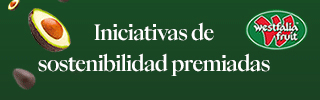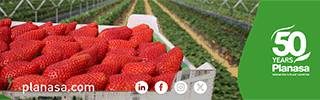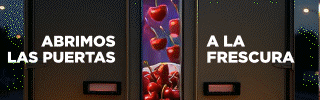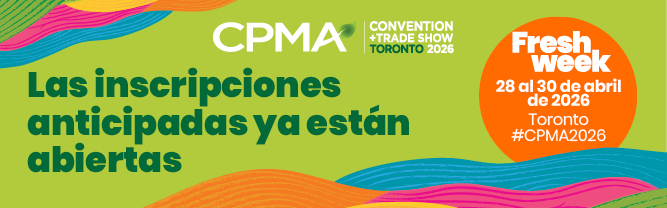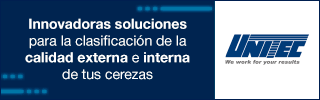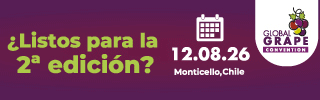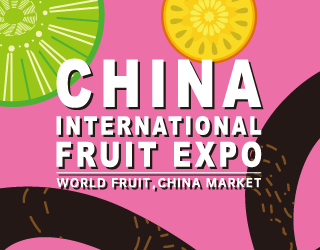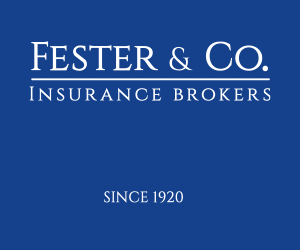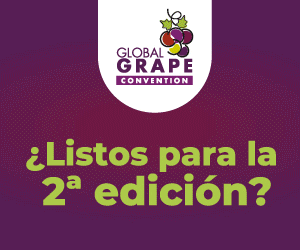Tiempo de tránsito: la otra cara del reloj logístico

Por Rafael Guarda Martínez, abogado-consultor, RG Consultant.
En el comercio internacional de perecibles, el concepto de “tiempo de tránsito” suele presentarse como un dato objetivo. Las empresas de transporte lo definen en sus itinerarios como la duración del viaje desde el zarpe o despegue hasta el arribo al puerto o aeropuerto de destino. Sin embargo, esa definición no refleja la realidad completa de lo que ocurre con la fruta.

El verdadero reloj de la exportación empieza mucho antes: desde la cosecha. Cada fruto tiene una vida útil limitada y dentro de ese ciclo se deben encajar múltiples etapas —cosecha, proceso, almacenaje, transporte, liberación, desconsolidación e incluso el tiempo en góndola— para que llegue en condiciones óptimas al consumidor final.
El tiempo de tránsito, tal como lo entienden las empresas de transporte, es solo un tramo de esa cadena, pero la fruta sigue envejeciendo en cada minuto que pasa.
La diferencia entre lo que publican los operadores y el tiempo real de permanencia de la carga puede parecer un detalle, pero en la práctica genera consecuencias importantes. Muchas veces la fruta permanece más días dentro del contenedor de lo que se calcula al planificar y ese desfase afecta tanto su condición como el cumplimiento de compromisos comerciales.
El impacto es evidente en los programas de exportación, que se diseñan en función de los itinerarios logísticos que entregan las empresas de transporte. Sobre esa base, exportadores y recibidores acuerdan semanas de llegada y coordinan ventas en destino. El problema es que esos programas rara vez consideran los días adicionales de espera en puerto de origen o las demoras en la liberación de contenedores en destino. Como resultado, la fruta puede llegar fuera de la ventana comprometida, generando falsas expectativas y, en algunos casos, tensiones en la relación comercial, sumado al potencial daño a la carga perecible.
Casos recientes lo demostraron con fuerza: en Róterdam, durante febrero y marzo, la saturación de los terminales retrasó la entrega de contenedores refrigerados más allá de lo previsto; en Manzanillo, México, la congestión portuaria impactó directamente la liberación de perecibles; y en Algeciras, España, las demoras prolongaron la estadía de fruta sensible dentro de los equipos. Aunque la nave cumplió con el tiempo indicado en el itinerario, el resultado final fue distinto: los programas no se cumplieron y los clientes no recibieron la carga en las fechas acordadas.
Todo esto nos obliga a repensar la manera en que se planifica la logística. No basta con confiar en la cifra de transit time publicada. Para el agroexportador, lo que realmente importa es el tiempo completo que transcurre desde que se cosecha la fruta hasta que llega al consumidor. Dentro de ese marco, cada etapa cuenta y cada retraso reduce el margen de vida útil disponible para la venta.
Planificar con esta visión significa mirar más allá de los itinerarios. Implica evaluar la eficiencia de los terminales de destino, analizar el historial de liberación de contenedores y apoyarse en información en tiempo real para anticipar retrasos. Significa también ajustar los programas con los clientes considerando no solo lo que indican los operadores, sino lo que realmente ocurre en la operación.
El desafío es claro: la fruta no entiende de definiciones contractuales ni de estimados logísticos. Su reloj es biológico y avanza sin pausa desde la cosecha. El “reloj logístico” debe adaptarse a ese ciclo, porque la competitividad no depende solo de cuánto tarda una nave en cruzar el charco, sino de cómo calzan todos los tiempos dentro de la vida útil del producto.
Noticia relacionada:
La etiqueta: el valor de prevenir riesgos logísticos